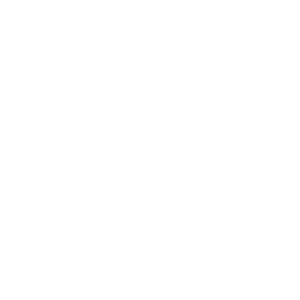Hace unos días compartía un buen rato con un grupo de amigos. Como suele pasar, hablamos de mil temas, pero al final siempre regresamos a lo mismo: nuestros hijos.
Éramos tres parejas, cada una con dos hijos. Y, aunque todos venían de la misma mamá y el mismo papá, cada uno era completamente distinto en carácter, personalidad, gustos y manera de ver la vida. La pregunta surgió de uno de los adultos:
¿Por qué, si son criados en la misma casa, con los mismos padres, pueden llegar a ser tan diferentes?
No se refería solo a sus hijos, sino también a los míos y a los otros pequeños que estaban allí. Mientras los niños jugaban felices sin preocuparse por sus diferencias, nosotros, los seis adultos reunidos, tratábamos de encontrar respuestas.
En medio de la conversación, mi hermana compartió su punto de vista: “El primer hijo viene a mostrarnos heridas que necesitamos sanar, y el más pequeño refleja una versión nuestra ya más sanada”. Una idea interesante, con la que coincido en parte, pero que me hizo recordar otra perspectiva muy conocida: la propuesta de Alfred Adler, considerado el padre de la psicología individual.
Adler dedicó gran parte de su trabajo a estudiar cómo el orden de nacimiento influye en la personalidad de cada hijo. Y aunque aclaraba que no es el único factor determinante (también influyen la genética, el momento histórico, la situación económica, el estilo de crianza, etc.), sí sostenía que el lugar que ocupamos en la familia deja una huella importante.
El hijo mayor
Adler explicaba que el primogénito vive un proceso de “detrónamiento” cuando nace un hermano menor: pasa de tener toda la atención a tener que compartirla.
Lo recuerdo muy bien cuando nació mi segundo hijo. Mi hija estaba a punto de cumplir cinco años y ya era muy independiente: se vestía sola, comía sin ayuda, iba al baño y se limpiaba por sí misma, entre muchas otras cosas. Sin embargo, después de la llegada de su hermano, comenzó a mostrar una regresión. Dejó de hacer por sí sola lo que ya sabía hacer y pedía que su papá o yo la ayudáramos.
Era evidente que lo hacía en busca de atención.
Con el paso del tiempo, esa sensación no desapareció del todo. En algunas ocasiones, después de peleas o cuando tenía que ceder espacio y compartir con amigos de su hermano que venían a casa y la incomodaban, en momentos de enojo me decía: “Yo prefería cuando estaba sola”. Escuchar eso me dolía, porque comprendía lo difícil que era para ella adaptarse a este nuevo lugar en la familia.
Esa experiencia refleja justo lo que Adler señalaba: este proceso puede despertar celos y competencia en el hijo mayor, empujándolos a volverse más responsables, conservadores, protectores o incluso a imitar a los adultos para recuperar el lugar que sienten que han perdido. También es común que carguen con más expectativas y se sientan presionados a “dar el ejemplo”.
El segundo hijo o los hijos del medio
El que llega después del primero crece mirando a un hermano que va delante y suele convertirse en su punto de referencia. Por eso, tienden a ser competitivos, ambiciosos y perseverantes, esforzándose por alcanzar o superar a su hermano mayor. Muchas veces desarrollan habilidades distintas para destacar y ser vistos como únicos.
En familias más grandes, los hijos de en medio también desarrollan una gran capacidad de mediación y negociación, ya que viven constantemente entre dos polos: los mayores y los menores.
Si lo llevo a mi experiencia, lo veo claramente en mis hijos. Mi hijo menor imita a su hermana mayor en muchos aspectos: si ella obtiene algo, él lo quiere igual. Para él es admiración pura, ella es su modelo a seguir. Sin embargo, para ella esto puede ser un fastidio. No siempre entiende que detrás de esa insistencia no hay rivalidad, sino el deseo profundo de ser como alguien a quien respeta y admira.
El hijo menor
El “bebé de la familia” suele recibir atenciones de todos: padres y hermanos mayores. Esto puede hacerlos más encantadores, sociables y creativos, aunque también corren el riesgo de volverse más dependientes o menos responsables, acostumbrados a que otros los cuiden o resuelvan por ellos.
En mi caso, tengo dos hijos, y el segundo es el menor. Él recibe muchos halagos porque es un niño dulce, amable y muy sociable, en contraste con su hermana, que tiene un carácter más fuerte, a veces gruñón, y es menos sociable. Aunque los halagos hacia él no nacen de malas intenciones, y la aparente indiferencia hacia ella tampoco es consciente, es imposible que ella no lo note y no sienta celos de su hermano.
Esa es la realidad emocional que viven muchos primogénitos: aprenden desde temprano que no basta con ser amados, también deben compartir ese amor con alguien más. Y en esa comparación constante, aunque no se diga con palabras, el corazón del mayor sí lo percibe.
El hijo único
En el caso de los hijos únicos, la dinámica cambia. Al no tener que compartir la atención con hermanos, suelen madurar más rápido, hablar como adultos y ser muy responsables. Sin embargo, también pueden vivir con más presión, pues concentran en sí mismos todas las expectativas. A veces se sienten en una especie de competencia con uno de los padres, especialmente con la figura paterna, buscando mantener una relación exclusiva con la madre.
¿Qué podemos hacer como padres para no acentuar los celos y las rivalidades entre hermanos?
Lo primero y más importante: nunca compararlos, nunca. Cada hijo es único y necesita sentirse amado y valorado por lo que es, no en relación a lo que hace o deja de hacer su hermano. Las comparaciones, incluso cuando parecen inofensivas, dejan huellas profundas y generan resentimiento.
Otro punto clave es no cargar a los mayores con la exigencia de ser “el ejemplo”. Muchas veces, con la mejor intención, decimos frases como: “Tú eres el grande, tienes que portarte bien” o “Mira cómo te observa tu hermano”. Sin darnos cuenta, les ponemos una mochila llena de presión y de responsabilidades que no les corresponden. El verdadero ejemplo a seguir debemos ser nosotros, los padres, a través de nuestra coherencia, nuestra paciencia y nuestra manera de resolver los conflictos.
También es fundamental dar a cada hijo tiempo exclusivo, aunque sea en pequeños momentos. Un paseo corto, leer juntos antes de dormir, escuchar con atención lo que nos quiere contar. Estos espacios les hacen sentir que son importantes y que no necesitan competir por nuestra atención.
Además, conviene reconocer sus emociones sin juzgarlas. Si un hijo expresa celos, no debemos negarlos o avergonzarlo por sentirlos, sino ayudarlo a poner palabras a lo que vive: “Entiendo que te moleste que tu hermano reciba tantos halagos, a veces también se siente difícil para ti”. Validar sus sentimientos les ayuda a no guardarlos en silencio ni transformarlos en enojo o rivalidad.
Por último, fomentar la cooperación en lugar de la competencia: proponer juegos en equipo, darles pequeñas tareas compartidas, celebrar los logros de cada uno y recordarles que son parte del mismo equipo: la familia.
Para reflexionar
Aunque estas observaciones de Adler nos dan pistas, no olvidemos que cada niño es único. El orden de nacimiento influye, sí, pero no define por completo quiénes serán nuestros hijos. La manera en que los acompañamos, el amor con que los guiamos, los valores que sembramos y hasta el contexto histórico y cultural en el que crecen también tienen un papel fundamental.
Lo maravilloso de todo esto es que, al comprender un poco mejor estas diferencias, podemos criar con más consciencia, respetando la individualidad de cada hijo y entendiendo que sus diferencias no son un problema, sino una riqueza para la familia.